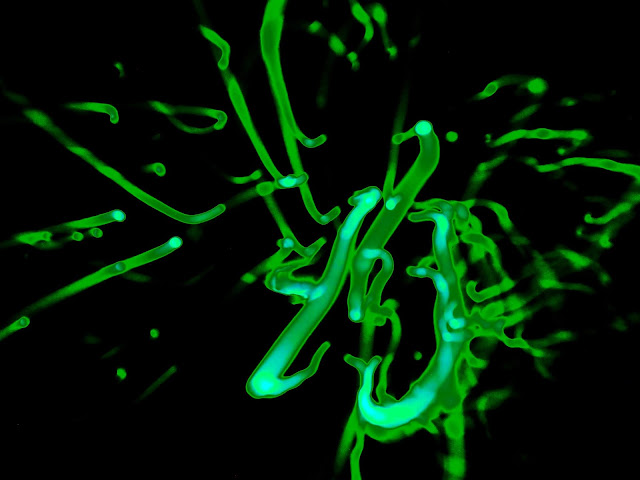Este sábado pasado, mientras esperaba el tren de vuelta a casa, en la
remodelada, inacabada y presumiblemente gigantesca estación futura de Murcia,
me estuve fijando en las viviendas que colindan con la estación y que con las
nuevas obras han quedado tras la gran valla de separación de las vías.
Enseguida caí en un estado contemplativo de fascinación melancólica. Toda aquella
zona, la comprendida por el extremo de la estación frente a la entrada general,
y las viviendas que asoman al otro lado, siempre me ha parecido extraña y
misteriosa. El efecto que desde que me fijé la primera vez en aquel espacio
muerto, produce en mí de inmediato es la de frontera, lugar otro, confín
inaccesible poblado de no sé qué gente o qué operarios. Todavía, tras unos
cuantos años de observaciones poetiformes, no sé qué función tiene una suerte
de nave con ventilación y ventanas que está ubicada en aquel sitio pero indistinguiéndose
de tal manera de la estación y de la zona civil, colocada en un punto indeterminado
entre ambas, que siempre he confundido por ello, a veces con un local
perteneciente al control de la estación y en otras, con viviendas.
La serie de protestas que en los últimos años se ha sucedido por parte de
los vecinos de aquella zona por sentirse segregados de la ciudad de Murcia está
más que justificada. Si ya los confines de una estación grande y veterana se
prestan a las evocaciones melancólicas porque las vías y los márgenes
arquitectónicos se van difuminando en lo infinito, la añadidura de viviendas en
fragmentos visibles de estos márgenes, suma misterio y casi diría que patetismo
a una definición sin ambages de un espacio tan particular.
La visión de unas vías suscita la impresión de movimiento, de flujos en
acción. El rincón al que me refiero y frente al cual me arrobé con placer mórbido
este sábado pasado, manifestaba estancamiento de tales flujos, apiñamiento,
estancamiento de direcciones. El movimiento que puede provocar la regularidad
de una linealidad, allí están sumidos en una suerte de sueño crepuscular,
reforzado por la presencia de las viviendas que se amontonan tras el muro en un
silencio pesado e inquietante.
No creo hacer literatura al señalar la extrañeza que produce observar las
casas con ventanas dispersamente iluminadas, uniformemente pegadas unas a las
otras, hieráticas junto al muro de la estación, en ese espacio breve y sin vida
que mínimamente se abre entre las edificaciones y el muro, límite de la
exterioridad de la estación.
El que alguna ventana esté encendida no es sino equívoco signo de vida. La
impresión formal que produce el irregular conjunto de viviendas pegado a la
estación es el de una densa y estática espectralidad. No se advierte
movimiento, no se ven personas discurriendo o asomándose. Es como si todas las
casas gravitasen en una suerte de espacio neutro que se vuelve siniestro y
triste si pretende aparentar normalidad y vida. No es ya la hora crepuscular o
nocturna lo que arroja su especial magia a un grupo arquitectónico que se
mantiene en la lejanía: es el hecho de permanecer tras el muro de la estación,
es decir, más allá, al otro lado del aquí de la civilización, lo que sume las
viviendas en una atmósfera específica y helada, escindida de la ciudad y del
flujo de lo vivo, de la habitualidad.
Cuesta imaginar que haya gente normal viviendo en esos pisos, más bien,
uno se pregunta, si no son espectros o robots los que suben por las escaleras.
El aspecto siniestro de las grandes viviendas es un asunto ya bien
conocido por la literatura gótica, pero al detalle al que me refiero es al de
la sola e inmediata impresión que asola a uno cuando efectúas una visionamiento
general y medianamente distante de un edificio, esa sensación de desolación que
rodea a tales edificios si han sido erigidos en lugares no muy afortunados. A fines del XIX varios pintores belgas
asociados al movimiento simbolista, pintaron escenas inquietantes de viviendas
vistas a la noche o a la tarde.
La arquitectura conoce muy bien las sensaciones y estímulos que las
distintas disposiciones espaciales provocan en el sujeto que las habita. También
se supone que debe saber el ámbito que por azar puede producirse entre un edificio
y su entorno paulatinamente modificable.
El conjunto de casas que colindan con el muro de la estación, están
condenadas al no movimiento, a una suerte de confinamiento arquitectónico que
les resta dinamicidad, vida visible.
Antes de que viniera el tren de vuelta a Orihuela, eche un par de fotos no muy buenas a algunas de estas casas que pueden verse al otro lado. Y aunque parecieran un barrio muerto y perdido de Murcia, población de una Murcia otra, fantaseé con la idea de vivir allí, asomado a una de esas ventanas, mirando el riachuelo de hierro de las vías con el continuo y tristón ir y venir de trenes. Qué vecindad más maquinal y fantasmagórica: ser un extraño en la ciudad en que vives.